El Fondo del Infierno: cómo se descubrieron los libros prohibidos por el Franquismo

CULTURA
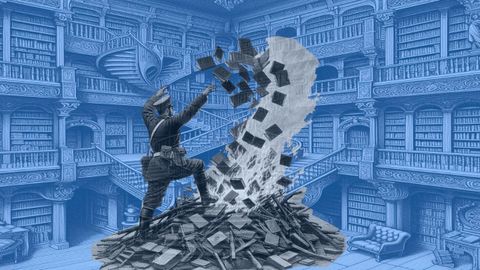
El régimen de Francisco Franco censuró obras literarias para evitar la difusión de ideas que pudieran desafiar su autoridad y desestabilizar el orden impuesto
27 mar 2025 . Actualizado a las 09:31 h.El franquismo fue una dictadura militar que duró cuarenta años en España, desde el final de la contienda nacional en 1939 hasta la muerte del general en 1975. Durante este tiempo, Francisco Franco impulsó numerosas normativas para acabar con las libertades individuales y restringir aún más los derechos fundamentales de una sociedad empobrecida y castigada por el hambre. Una de las medidas empleadas para tener bajo dominio a la población e impedir el pensamiento crítico fue la censura. A través de un estricto control de la prensa, la literatura, el cine y otras manifestaciones culturales, se aseguraba de que la ideología del régimen no fuera cuestionada.
Esa censura, no obstante, se ejerció mucho antes de que el caudillo tomase todos los poderes del Estado. Al poco de estallar la Guerra Civil, los nacionalistas comenzaron a quemar libros con ideas progresistas o democráticas, que fuesen contrarios a la religión o que atacasen directamente a la moral. «En septiembre del 36 ya se estaban destruyendo libros. Los militares que se rebelaron no esperaron a conquistar el territorio español sino que a medida que avanzaba el ejército iban depurando obras», asegura la historiadora Carmen Diego. Dado que España no quedó completamente bajo el control franquista hasta 1939, la censura varió significativamente según la provincia.

Si nos referimos a los libros de texto, es decir, aquellas obras con fines pedagógicos, estos ya eran objeto de censura antes de que una parte del ejército se sublevase contra el gobierno de la Segunda República. «Desde el siglo XIX, todos los libros que se utilizaban en la enseñanza, incluida la Secundaria y la Universidad, tenían que pasar por un comité de evaluación para comprobar que tenían buenas condiciones pedagógicas, no tenían errores…», detalla la profesora de la Universidad de Oviedo.

Ese proceso censor, por tanto, «lo hubo desde que hay enseñanza, prácticamente». «Hay épocas en las que no quieren que Las teorías de Darwin estén en los libros de texto porque, evidentemente, van en contra la creación», ejemplifica. Pero el problema está en los criterios con los que se censura. El franquismo se basó principalmente en la ideología y la moral. Suprimió así cualquier contenido que contradijera los principios del régimen para evitar la difusión de ideas que pudieran desafiar su autoridad y desestabilizar el orden impuesto.
Comenzaron por depurar los libros que se utilizaban en los colegios. En aquel momento, las bibliotecas «no prestaban libros», por lo que sabían que el acceso a la cultura era, principalmente, a través de los centros educativos. El gobierno de la Segunda República, con el objeto de alfabetizar la sociedad, entre otras medidas, ordenó construir escuelas y dotar de obras científicas, literarias o de cualquier otra índole a las sedes de enseñanza situadas en localidades con menos de 5.000 habitantes.
«Si el maestro o el alcalde de la zona solicitaban libros enviaban lotes de 100 ejemplares, entre los que había obras de literatura clásica o cultura general, cuentos para niños e incluso ejemplares en los que, por ejemplo, explican cómo criar gallinas, porque a estos libros tenían acceso tanto los alumnos como sus familiares», detalla la historiadora. Estos ejemplares, entre los que se incluían títulos de Azorín o de Miguel de Cervantes como El Quijote, fueron considerados por los militares sublevados como «peligrosos» y por tanto, en el momento que los tuvieron en sus manos, los mandaron a la hoguera.

Por aquel entonces, «la máxima autoridad académica era también la encargada de supervisar la enseñanza primaria y secundaria», por lo que también ejercía un papel censor. En Asturias, tras el arresto del rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo García-Alas (hijo del autor de La Regenta), «se pensaba que al estar en la cárcel no iban a mandar destruir libros». Pero «su sustituto sí que lo hizo, adelantándose incluso a los militares». «Como era proclive a los nacionales, mandó clausurar y sellar las bibliotecas, fueran del tipo de que fueran, para cumplir así la orden de la Junta de Defensa Nacional», señala la historiadora.
Se impidió así el acceso a las bibliotecas y se requisaron también los fondos de las mismas, incluidos los del resto de instituciones consideradas republicanas como ateneos obreros o círculos de izquierdas. En ese momento, el responsable de la Biblioteca Pública del Estado y del Centro de Coordinación Bibliotecaria de la Diputación, Lorenzo Rodríguez Castellano, lejos de cumplir su cometido guardó al menos un ejemplar de los títulos que debían de ser quemados en las entrañas del popular centro cultural.
En el fondo del infierno
«Tenía criterio independiente, pero era muy cercano a posturas de izquierdas. Por eso no quiso destruir los libros, que en ese momento la forma de hacerlo era quemándolos. Según dicen, lo que hizo fue ponerlos bajo llave en el antiguo edificio de la plaza Porlier —donde se instaló la Biblioteca Pública del Estado, antes de venir a la nueva instalación en el año 87—, para que nadie accediera a ellos», asegura Juan Miguel Menéndez Llana, el actual director de la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala.
Estos ejemplares tampoco estaban catalogados para que nadie supiera de su existencia. «Dicen que aparte de Lorenzo Rodríguez Castellano, la única persona que conocía esos libros y los podía usar era el director general de la Policía en esos momentos en Asturias. Según cuentan algunos que vivieron en aquella época, este señor llegaba, pedía la llave de la sala donde estaban, entraba, dejaba algunos libros que se habían llevado y volvía a coger otros. A la siguiente vez que volvía hacía lo mismo», precisa el bibliotecario, quien considera que consultaba estos ejemplares «no porque sus ideas estuvieran cerca de esos libros, sino por conocer al enemigo».
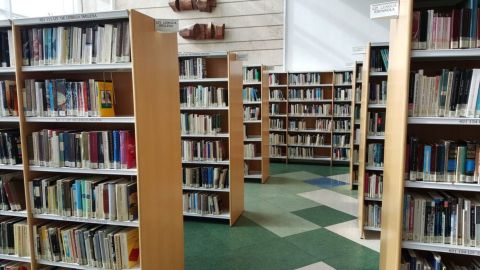
En el momento en el que se comenzó a catalogar el Fondo de la Biblioteca Pública del Estado, a principios de los años 90, se descubrieron estos libros que durante décadas estuvieron escondidos para que no fuesen destruidos por el régimen franquista. El hallazgo fue mayúsculo, dado que nadie sabía de la existencia de estas obras que estaban condenadas al olvido. «Se decidió por tanto mantener ese fondo en las mismas condiciones que estaba para que quedara reflejo de la sociedad», asegura Juan Miguel Menéndez Llana, antes de señalar que se encuentra ordenado de acuerdo con la clasificación decimal universal y dentro de cada uno de sus apartados por número correlativo.
Bajo el nombre de Fondo del Infierno, más de mil títulos de todas las materias conforman esta colección. «Los libros, en su mayor parte, datan de los primeros cuarenta años del siglo XX, especialmente de las décadas 1920-1930. Se encuentran casi todos encuadernados, por lo que muchos han perdido la cubierta original; a pesar de ello se puede seguir la evolución de la industria editorial y de la tipografía de la época con algunas cubiertas de cartelistas e ilustradores tan señalados como Josep Renau o Mauricio Amster», detallan en la propia web del fondo.

Entre los libros condenados al infierno se encuentra Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche; La República, de Platón, o Fundamento de la moral, de Schopenhauer. Historia interna documentada de la Compañía de Jesús, de Miguel Mir; El anticristo, de Renan, o El sueño del Papa, de Víctor Hugo, también fueron censuradas. De la misma manera, Al servicio de la República, de Lerroux; Cómo se forja un pueblo, de Rodolfo Llopis; Las columnas de Hércules, de Luis Araquistain, y Las relaciones secretas entre Franco y Hitler, de Ramón Garriga, forman parte de los títulos cuya lectura fue prohibida.
Aquellas obras de ciencias sociales y política extranjera que hicieran referencia a la Rusia soviética también fueron retiradas de la circulación. Entre ellas se encuentra Historia del partido bolchevique, de Yaroslavski; El ideario bolchevista, de Lenin; Mi viaje a la Rusia sovietista, de Fernando de los Ríos, y Capitalismo y comunismo, de Marx, entre otros muchos ejemplares.
El Viaje a nuestros antípodas, de Francisco Bastos; De Sevilla al Yucatán: viaje ocultista a través de la Atlántida de Platón, de Roso de Luna, o El Papa del mar, de Blasco Ibáñez, también fueron censurados. Al igual que Un corazón burlado, de Alberto Insua; Las horas solitarias, de Pío Baroja; Ilusiones perdidas, de Balzac; De orden del rey, de Victor Hugo; Crimen y castigo, de Dostoyevski; La esclavitud moderna, de Tolstoi, fueron objeto de olvido.
Dada su singularidad, el acceso a estos libros es restringido. «Son de depósito, por lo que no se pueden prestar», señala Juan Miguel Menéndez Llana. No obstante, sí que se pueden consultar, tanto en el propio centro como a través del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias.

Durante el franquismo no solo se destruyeron libros por su contenido sino también por su autoría. «Si el autor era considerado de izquierdas o poco religioso esa obra se censuraba, como, por ejemplo, Episodios nacionales, de Benito Pérez Galdós». Al que fuese el primer director de La Voz de Asturias, Antonio Onieva, también le prohibieron algunos libros, como Viajando por España.
El libro Flor de leyendas, del dramaturgo asturiano Alejandro Casona, también fue retirado de las escuelas. «Se reeditó después y ahora sigue usando, pero en su día fue censurado porque en la Comisión de Depuración de Bibliotecas había un señor que había sido profesor suyo y lo tenía enfilado», asegura Carmen Diego.
En este punto, la profesora de la Universidad de Oviedo explica que algunos maestros o inspectores fueron censurados durante los primeros años de la dictadura, pero, con el tiempo, tras pasarse al bando franquista se les quitó ese veto. «Algunos llegaron a estar hasta en comisiones de censura», manifiesta, no sin antes recalcar que «fueron años muy complejos porque el que tenía poder lo aplicaba arbitrariamente, sin ningún criterio». «A lo mejor lo que valía en León, no valía en Asturias», dice.
De todos los escritores asturianos, «el que se llevó la palma fue el maestro Luis Huerta Naves». Aunque era «católico, apostólico y romano», ideológicamente «parecía más de izquierdas», por lo que sufrió una mayor censura. Hasta cinco obras suyas fueron prohibidas.

Hay casos también de libros extranjeros que fueron censurados por el traductor. «Si este era contrario al régimen, el libro se prohibía». Lo mismo pasaba con las editoriales. «Si el editor era de cierta tendencia se admitía, pero si era anarquista directamente no se le autorizaba ninguna impresión», explica la historiadora
Hasta mediados de los años 60, cualquier libro que se quisiera publicar debía ser inspeccionado por los censores del régimen, quienes decidían si el texto se prohibía por completo o si se podía publicar con cortes. «Permitían también que fueran modificados. Si por ejemplo era un libro que terminaba en la República y, por tanto, no contaba la guerra», apunta la historiadora. En esta época los hechos históricos se reescribieron para reforzar la narrativa del franquismo y se prohibieron obras que pudieran cuestionar su versión.

Un claro ejemplo de estas adaptaciones lo encontramos en el libro del maestro e inspector extremeño Adolfo Maíllo y que lleva por título El libro del trabajo. «Lo publicó durante la Segunda República y en él hablaba de las diferentes formas de trabajo que hubo a lo largo de la historia. Como en esos años se había fundado la Organización Internacional del Trabajo, en el último capítulo habla de esta institución y defiende los derechos de los trabajadores. El franquismo prohibió por tanto el libro. Pero, tras pasar ese primer periodo censorio, en el año 43 vuelve a publicar el libro, sustituyendo el capítulo de la OIT por el Fuero de los Españoles», detalla.
Debido a esta censura, surgió la picaresca de las editoriales, que idearon formas creativas para sortear las restricciones impuestas por el régimen. «Como había autores prohibidos, algunos editores, como uno de Zaragoza, lo que hicieron fue publicar ediciones nuevas, pero quitando el nombre del autor y poniendo sus iniciales para así hacer pasar que la obra había sido escrita por él», cuenta, antes de señalar que en los primeros años de la dictadura los libros debían mostrar de manera visible que habían pasado por la censura, ya fuera en la portada o en la contraportada, además de incluir en la primera página una fotografía de Francisco Franco.

En las bibliotecas también se las ingeniaron para que la sociedad no consultara ciertas obras. Los libros con carácter científico o sociológico, como los que contenían datos sobre el divorcio en España, a pesar de que el franquismo no admitía la disolución del matrimonio, eran considerados valiosos y por tanto al menos un ejemplar debía conservarse en las bibliotecas. «A veces, para evitar que la gente los viera, se forraban, y si alguien pedía consultarlos, se le interrogaba sobre su identidad y se le sometía casi a un examen antes de permitirle acceder al libro en la sala de lectura», apunta.
De la censura a la autocensura
A partir de 1966, la consulta del contenido de las obras pasó a ser voluntaria. Pero las autoridades seguían teniendo la capacidad de retirar cualquier libro considerado inaceptable, lo que fomentó la autocensura entre autores, editores y traductores. «Al principio la censura era dura, violenta, destructiva… pero luego, con los años, pasó a ser una censura ideológica. Los que querían publicar un libro de lectura para la escuela, como ya sabían lo que quería el régimen, no tocaban determinados temas y otros los tocaban un poco por encima».
En este punto señala que para ser catedrático era requisito publicar un libro. Por tanto, «si eras maestro de álgebra no tenías problemas, pero si ya eras de historia o de literatura sí; entonces te autocensurabas». «Ese es el mayor problema, que los autores se autocensurasen. Habrá gente que escribió lo que quería escribir pero otros se autocensuraron y no transmitieron todo su conocimiento», lamenta la historiadora.
¿Cómo actuó la sociedad asturiana ante esa censura?
En esta purga cultural, había quien ayudaba a destruir los libros. «De hecho, si a alguien le iban a dar un premio mandaban una tarjeta postal al ministro diciendo que no le dieran ese premio, porque había sido un marxista o en la guerra había estado en el otro bando», precisa la historiadora.
Otros, en cambio, guardaban ejemplares como si de un tesoro se tratase. «Hay gente que leyó la obra Flor de leyendas, de Alejandro Casona, porque en su casa la tenían guardada en un desván», asegura, antes de sentenciar que «por muy malo que sea un libro, hay que tener un ejemplar para saber que es malo», sentencia.